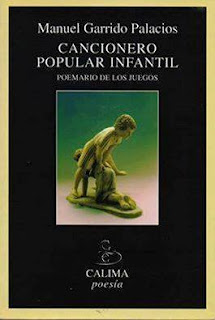EL ABANDONARIO ······· L'ABANDONNOIR
Manuel Garrido Palacios
Manuel Garrido Palacios
1ª Edición. Ed. Calima. Mallorca. Reseña de Manuel Moya
2ª Edición (en francés) Ed. Harmattan. Paris. Reseña de François-Luis Blanc
Tradución: Isabelle Toledo et William Rozemblat
Portadas: Óleo de Juan M. Seisdedos
EL ABANDONARIO
Manuel Garrido Palacios nos entrega en 'EL ABANDONARIO' su apasionante novela. Dedicado profesionalmente al cine y a la etnografía, sólo en estos últimos años ha ido publicando libros de ficción literaria. El sorprendente EL CLAN Y OTROS CUENTOS (Ed. Calima, Palma de Mallorca) y esa variopinta fábula titulada NOCHE DE PERROS (Ed. AR, Sevilla, Calima, Mallorca y L'Harmattan, Paris) nos mostraban ya a un narrador premioso conocedor de su oficio y exhaustivo gozador de la alta, rica tradición castellana. En ambos libros latía el aliento de un hombre entrañado, investido en lo popular, en el que la ironía, el escepticismo, la retranca..., nos daban cuenta de un mundo personal, entretejido de realidad y ficción mágica, con un pie puesto en los estribos de la picaresca (con esa visión escéptica, amargosa del mundo) y el otro en ese prolijo mundo de lo escéptico y de lo soterráneo que encontramos también en la vasta tradición castellana, desde Cervantes a Rulfo, desde Quevedo a Valle o al Cela del Pascual Duarte. Pareciera que todos esos largos años emboscado detrás de la cámara, atento a las luces y a las penumbras, a las voces y al silencio, hubiesen propiciado en el autor un caudal vivo de sombras y máscaras que ahora, en su faceta más propiamente creativa, se nos revelan en toda su concertante, apabullada realidad. Estas tres coordenadas: la tradición escéptica, la visión mágica y el lenguaje popular , más que presentes en sus dos libros de relatos, constituyen ahora el soporte literario de este libro (EL ABANDONARIO) tan sorprendente como impagable. EL ABANDONARIO es un viaje hacia los médanos interiores de una memoria que se resiste a reconocerse en los parámetros realistas o mecanicistas, donde los hechos quedaban sepultados, envilecidos por un proceso de afirmación histórica o ramplonamente temporal. Muy al contrario, lo primero que sorprende en esta novela, es precisamente la ausencia del tiempo. El recuerdo, la memoria, ajenos a la contaduría de las horas, se superponen, se erigen, vivifican la realidad, construyendo una reconocible fantasmagoría de hechos simultáneos y envolventes que atrapan al lector ya desde sus primeras líneas, aventurándolo a un mundo de una sencillez, de una fantasía desaforada. En realidad, lo que Manuel Garrido Palacios, persigue a lo largo de esta obra inolvidable es recrear, alentar, producir una atmósfera interior reconocible, en la que vida y muerte, realidad y magia se entretejan de una manera creíble y lo que es más importante, natural, en torno a los pellizcos de la vida. Pero si ya en su larga obra cinematográfica Garrido Palacios trata de recoger la devastada memoria de los pueblos, afirmándolos en su identidad y sublimando precisamente aquellos elementos que hacían palpable esa identidad, aquí, en esta, su primera novela, se nos propone una vuelta de tuerca al introducirnos en un mundo de resonancias míticas que nos agarra desde la pura y abstracta identidad y donde el lenguaje, de una llaneza casi cegadora, consigue por sí mismo convertirse en el absoluto protagonista de esta historia en la que un muerto relata a quien lo vela la historia de un pueblo fenecido, atrapado en su propia fantasmagoría. Nos hallamos, pues, ante una novela sorprendente que consigue imantar al lector a las primeras de cambio, para mantenerlo en vilo durante toda la deslumbrante travesía. Y es que Garrido Palacios, seguro de su oficio, capaz de descubrir una atmósfera en unas pocas líneas, lejos de adentrarse en un discurso atolondradamente lírico, prefiere ponerse en manos de la naturalidad, de la fluidez de la palabra dicha, oída, metida en la matriz y en el estómago. Será, así, a través de los personajes que hablan a través del muerto, que se construya la peculiarísima memoria de Herrumbre, ese pueblo acosado por la nada, y cuya historia es la que se va enhebrando a lo largo de todo el libro. Mamuel Garrido Palacios se ha limitado, parece y aquí estriba gran parte del éxito del relato a dar sentido a todas esas voces, ordenándolas de manera que el lector se reconozca en cada una de ellas, removiendo en él los más dormidos soportales de la memoria. Una novela, en definitiva sugeridora y valiente, escrita con toda el alma, que se reconcilia con el arte de la prosa, tan demacrado, tan envilecido últimamente. Sin duda, y acabamos, una de las novelas más deslumbrantes escritas en los últimos tiempos en la lengua de Rojas, Cervantes o Rulfo.
Manuel Moya