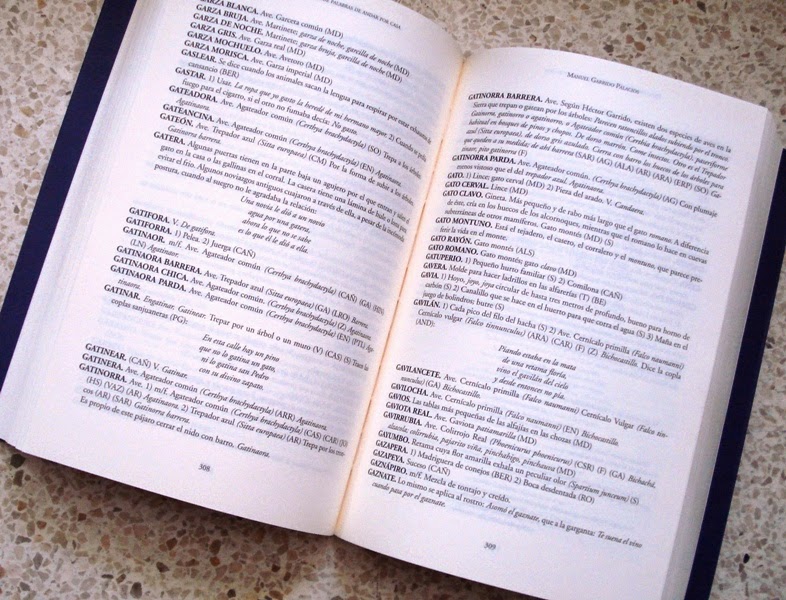Lucas Gracián
Dantisco
GALATEO ESPAÑOL
Ediciones Atlas ·
1943
Secretario de Felipe
II, conocido en el ambiente literario de su tiempo por haber aprobado con
su firma la publicación de diversas obras, refundió e imitó en parte un curiosísimo
libro de amplio eco en Italia con el título de ‘Galateo’, de Giovanni della
Casa. La versión castellana había sido precedida de otra, publicada en Venecia
(1585) por el sacerdote Domingo Becerra, ex cautivo en Argel y avecindado después
en Roma. Se titulaba: ‘El Tratado de Costumbres o Galatheo’, refiriéndose al
ayo de un príncipe que aparece en uno de los capítulos. La adaptación de
Gracián. con el título de ‘Galateo Español’ es un tratado de urbanidad y buenas
maneras, con interesantes anécdotas de aquella sociedad adecuándolas al temperamento
de nuestro país. La dedicatoria está fechada en 1582, y hay noticia de ediciones
en 1593 (Zaragoza), 1595 (Barcelona), 1599, (Madrid), 1601 (Valencia), 1603 (Valladolid
y Medina), etc.