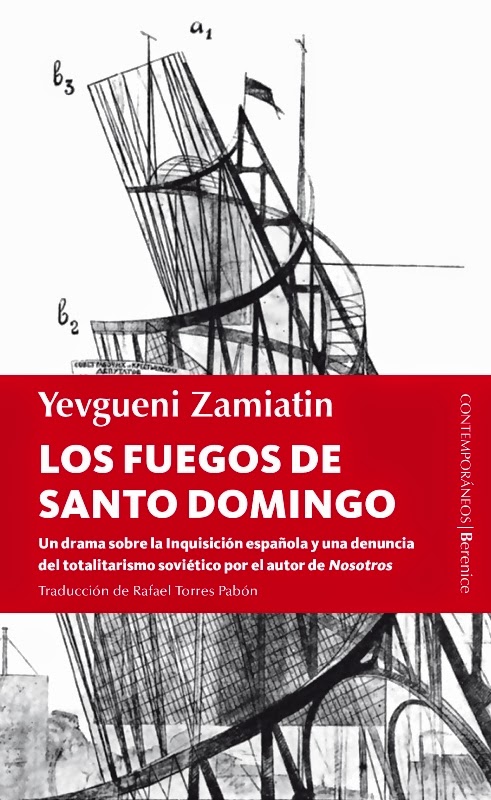EL ABANDONARIO
EL ABANDONARIO
M. Garrido Palacios
1ª Ed. Calima. Mallorca
L'ABANDONNOIR
M. Garrido Palacios
Trad. de l'espagnol
Isabelle Toledo et William Rozenblat
2ª ed. L'Harmattan, Paris
(Littérature. Europe)
Pocas veces me han dado algo tan interesante;
en esta ocasión, además, muy especial porque al verlo me di cuenta que esa
persona me daba una extensión de su pensar y su sentir, una obra apasionante de
principio a fin, algo muy intimo. Comenzando por el tema, tuve que pensar en lo
que el título quería decir. El Abandonario. Esta novela es la historia del
pueblo de Herrumbre, un lugar olvidado y perdido en algún lugar de España, un
espacio abandonado en el olvido, donde sólo queda un habitante vivo, Tasio, al
que un muerto le narra la historia de su paso por la vida en Herrumbe sin tener
a quien hablarle, sin oídos que le oigan, con tiempo de menos para narrar las
aventuras y decepciones que marcaron cada uno de sus días; una narración
colectiva de las memorias de un pueblo que la muerte y el tiempo ha ido
borrando. Un monólogo de un muerto que piensa y un vivo que parece estar
más muerto en vida y que parece no inmutarse ante las reflexiones de su amigo,
que yace en el abismo desconocido de la vida después de la muerte. Amor,
odio, tragedias, felicidad, enfermedades, amistad, tantas cosas que pueden ser
dichas de un lugar donde las relaciones entre las personas luchan
cotidianamente por la vida sabiendo que algún día llegará a su fin. Habría
que inventarse unos lentes -dice el autor- para verse el interior todos los
días, con sus vidrios de conciencia bien limpios. Y en la muerte poder ver su
vida tal y como fue. “Todo esto no es más que la memoria de un muerto que
lucha por salvar historias plenas de vida”. La memoria de un pueblo tan muerto
como él, donde su último habitante no tendrá quien lo entierre. Esta es la
primera parte de una serie de 3 libros escritos por mi amigo, el escritor
español nacido en Andalucía, que nos invita a “vivir eternamente los días que
nos quedan por vivir”.
© Karen Yrigoyen (México)
A Herrumbre, petit village perdu au milieu d'un nulle part maudit, il ne reste plus personne, sauf un vieux corps allongé sur son lit de mort qui, en attendant son enterrement, raconte, à son vieil ami Tasio qui le veille, l'histoire de son village et de ses habitants. Sans même savoir si celui-ci, unique et dernier survivant, est capable de l'entendre, le mort se lance dans un interminable soliloque d'une vitalité extraordinaire et plonge dans les abîmes d'une mémoire collective peuplée de personnages pittoresques, d'anecdotes quotidiennes, d'intrigues, de tragédie, d'amour et de haine.
‘Laissons-nous vivre,
on pourra bien tout à loisirse laisser mourir.’
(Tante Carmélita)
Ce roman est le monologue sur les souvenirs d’un mort sur son lit de mort. Tasio le veille, mais ne parle pas. Situation : à Herrumbre, petit village de campagne, perdu au fin fond de l’Espagne, tout se sait, tout se voit et tout se transmet, rien ne se perd (anecdotes, superstitions, traditions, histoires de cocus, amourettes et friponneries, et bien sûr les différentes morts). Pour apprécier la vie, rien de telle que de passer de l’autre côté en compagnie d’un vieux garçon, rigolo et campagnard, mort mais souriant. Et puis, quand un mort parle, on a tendance à l’écouter.Il était un bon vivant, éduqué par sa tante Carmélita et ses livres. Ici, le mort se souvient d’antan et partage sa mémoire afin de la fixer éternellement quelque part. Par ce monologue, par ce roman aussi. Surtout que Tasio, dernier survivant du village, ne le pourra pas, car il n’y aura personne pour l’écouter, ni l’enterrer, après l’ultime point final de son ami. Donc dans ce livre, ça s’enchaîne rapidement, passant du coq à l’âne pour ne rien oublier, sur ce village et ses habitants hauts en couleurs avec le parlé patois et l’humour qui vont bien avec.
La vie fait renaître. Des personnages aux surnoms sournois ou collants (le Chardon, Sépulcro, la Veuve Ecclésiastique), les exploits, leurs trahisons, leurs passions (le passage sur la jalousie Séfito, le maire, pour son âne est fendard), leurs faims, leurs hontes, leurs morts, leurs peurs (comme le mois de mars qui fait pâlir Causette récitant : ‘janvier, février, l’autre et avril’). Tout y passe et c’est avec plaisir que l’on plonge au cœur du village, un genre de Voici peuple et non people. Le tout entrecoupé de chansons paillardes ou de citations, ce qui aère le texte qui n’a aucun paragraphe, avec par exemple l’histoire de Maria Piment qui fait ses besoins derrière un buisson, pète et disparaît emportée par le vent.
De la poésie grasse et un parler franc, où on imagine les sourires du conteur avec un regard pétillant (euh…) de malice. La mort ne semble pas dénaturer la vie, mais y apporte une certaine sagesse. Car le vieillard critique objectivement la religion ou la politique (‘ce qui se passe avec les religions, c’est qu’on naît dans un endroit où, dans les temples, il y a déjà des saints et on t’oblige à les accepter sans te demander ton avis’). Le tout dans d’un village pauvre rongé par la saleté, les superstitions assassines, les ventres vides et les dettes.
Du brut dans l’évocation des souvenirs, du témoignage de respect et de tradition, mais aussi des passages crus qui rappellent à l’ordre quand la une des magazines fait des dossiers sur l’augmentation des crises existentielles des Français.
‘une fois tous les chats exterminés, grand-mère a inventé un menu basses calories ; il s’agissait d’un dé de lard qu’elle appelait ‘nectar de porc’. Elle distribuait du pain à chacun de nous et le soupirant, toujours servi en premier selon le protocole, déposait le lard sur le sien, mangeait la mie enduite de graisse et déplaçait avec son pouce le porc intact jusqu’au bout du pain.’
J’ai beaucoup aimé ce livre, d’abord sur les positions du narrateur (son état vertical et sur ce qu’il raconte), puis pour Herrumbre. Ce livre est court, rigolo, pas prise de tête et terriblement humain, vivant et entraînant. En même temps, pesant d’atmosphère sous-jacente avec l’état d’abandon permanent et méticuleux, la dégradation douce et lente. Le village meurt un par un habitant, pour finir rayé de la carte, après Tasio, ce sera une ville fantôme. On le sait, mais on ne veut pas de cette fin inéluctable et définitive avec le mot fin. Petit à petit, j’ai appris à l’aimer ce village et maintenant le livre achevé, il est totalement mort, abandonné, comme le narrateur. Mais le souvenir, défi du narrateur, est vivant. Belle notion !
C’est pour ces raisons que je conseille cet ouvrage, il y a beaucoup de choses dedans. Un hic : le fait que le mort monologuant n’ait pas de prénom. J’me suis mise à l’appeler Jean Mouret, comme l’illustre résident du cimetière de Carrières sur Seine dans les Yvelines. Ne vous fiez pas à la couverture pas forcément folichonne, car le contenu qui mérite que vos yeux se posent dessus.
Allez soyons fous ! Je lui décerne un prix, celui de la meilleure phrase vivante dite par un faux mort : ‘pousse-toi au soleil du matin, à ce petit air bien sec, je ne te dis pas de sortir, mais de te pousser’.
© Anne Anyston. (Papercuts. Le webzine qui tranche. Paris)