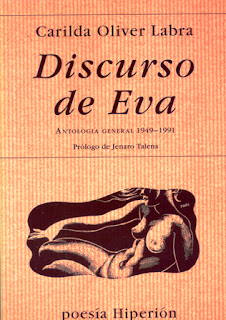Reproduzco el artículo que publiqué en 1976. La foto la hice en Fuentepiña (Moguer) lugar de Juan Ramón Jiménez, durante el rodaje del capítulo que dediqué a Miguel en la serie RAÍCES (Premio Arpa de Oro en el Festival Internacional Golden Harp, de Dublin)
Miguel, un ensayo
La guitarra
más creativa que ha parido este sur ha sido la de Miguel de Vega, Niño Miguel. Hablo en pasado
porque la referencia que hoy tengo de él es la de una sombra buscando quien lo escuche en plena calle con una improvisación a cambio de “dame algo”.
Improvisación que cuaja en genialidad, dicho a lo llano, de la que más tarde ni
se acuerda porque otras músicas acuden a su cabeza, en cabal comunión con sus
manos, para que la sorpresa ensanche toda capacidad de admiración. No lo piensa. Es puro impulso. Decir esto
no va en detrimento de los grandes guitarristas que ha habido y hay aquí. No
los nombro; tanto sabemos sus nombres como que, seguramente, comparten esta
opinión sobre quien tuvo la guitarra como juego impuesto y hoy la tiene como
estela que lo sigue por la ciudad. Miguel no aprendió a tocar la guitarra.
Nació con el don. Los mayores atrevimientos armónicos que puedan experimentarse
en los conservatorios de música vienen a quedar en pañales al lado de los que
Miguel crea sin el menor esfuerzo. Lo que pasa es que cuando toca sólo persigue
agradar un rato y ser recompensado con un euro o lo que caiga, sin saber que si
su música se extendiera más allá de la guitarra y se ampliara a la orquesta
estaríamos hablando de lo más novedoso, fresco y limpio que se ha hecho
últimamente. En tiempos seleccioné varios de sus temas con idea de integrarlos
en un concierto para guitarra y orquesta con él de solista; aún guardo los
bocetos. El caso es que cuando le pedía que repitiera una pieza para perfilar
el trabajo, la tocaba de modo diferente, como una variación sobre la primera,
por lo que llegué a la conclusión de que lo suyo era tocar solo, si acaso, con
un par de guitarras hábiles de acompañamiento, que se las podían ver y desear
para no perder puntada. Tan claro está su perfil creativo, que Miguel tendría que
ocupar una especie de cátedra permanente, activa y práctica, en un local de su
ciudad, un lugar al que él fuera cada día a tocar unas horas para que cada
alumno pillara lo que su capacidad le permitiera, trabajo que le daría, de
paso, un dinero mensual que le evitara tan lamentable estado. Puede que reciba
una pensión; lo ignoro; lo que no quitaría para que tuviera su sitio enseñando
o tocando ante un público nuevo que apreciaría al creador de tan bellas
sensaciones. Miguel no va a leer esto. Le trae al fresco si se comprende o no
su situación, cosa que sí debe importarle a una ciudad en la que no abunda la
gente con brillo propio. No todos los días nace entre el gris ambiente un color
que rompa el monocromo. Miguel haría muchas de las cosas que hacemos los demás,
pero nadie llegaría jamás a una mínima porción de su arte. Nació con el don con
el que nacen los genios. Unos lo desarrollaron. Miguel no pudo. Es la
diferencia, aunque la emoción sea la misma, regalo que él hace por la calle, en
estado puro, a cambio de “dame algo”.
© Manuel Garrido Palacios
Una película sobre Miguel de Vega
de Annabeile Ameline, Benoft Bodlet, Chechu G. Berianga.
Premio ‘Mostra de Valencia’
Miguel Vega Cruz (Huelva 1952), conocido como "Niño Miguel" es uno de los más grandes guitarristas flamencos de la historia y, sin duda, el más desconocido de todos. En los años 70, con apenas 22 años, grabó dos discos que revolucionaron la guitarra flamenca. Su frescura, su sentimiento, su agilidad, sus armonías, su fuerza, su técnica le hacían único y diferente. Un adelantado a su tiempo. Un guitarrista excepcional elevado a la categoría de genio, que debido a una enfermedad no volvió a grabar ningún disco y poco a poco fue dejando de actuar hasta que su único y principal escenario fueron las calles de Huelva, donde tocó día y noche con guitarras ─que no solían tener las seis cuerdas─ por bares y terrazas durante 20 años... Por eso, cuando le preguntamos al Niño Miguel qué título le daría al documental que rodábamos sobre él nos dijo sin dudarlo: "La sombra de las cuerdas". La sombra de las cuerdas, producido por Anabenche (Benoft Bodlet, Chechu G. Berianga y Annabeile Ameline) con la colaboración de la UJ.I (Universidad Jaume I), repasa la trayectoria de la vida del genio, su música, su pensamiento y cuenta como en dos años (2007-2008) Miguel pasó de estar en una situación crítica, tocando en la calle a la de tener una esperanza.

Todo comenzó en el año 2007, cuando Berlanga y Bodlet realizaron, "Huelva Flamenca", un viaje histórico y geográfico en busca del flamenco que se respira en la provincia onubense, con dos protagonistas de excepción, el Fandango de Huelva y el Niño Miguel. Dos años después de la producción de "La sombra de las cuerdas", esa esperanza fue una realidad: El día 29 de noviembre de! 2011, el Niño Miguel recuperado física y psicológicamente actuó en el Teatro Central de Sevilla, concierto organizado y producido por Anabenche, en colaboración con el Instituto Flamenco Andaluz. Aquel hombre que tocaba con tres cuerdas por las calles de Huelva, levantaba al auditorio del Teatro Central de Sevilla en el concierto flamenco más importante de los últimos años, dando una verdadera lección de música, de superación y lucha humana.
© AnaBenChe.
www.anabenche.es