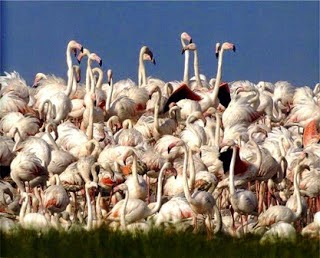MARÍA ALCANTARILLA
EL MOTIVO ES LO DE MENOS
EL MOTIVO ES LO DE MENOS
Nació el día brumoso en Castañuelo, aldea donde se presentaba el hermoso libro de Juan Canterla. Arropando el acto estaban los poetas Manuel Moya y Rafael Vargas, los pintores José León y Seisdedos, y la poeta María Alcantarilla, de Santa Olalla, que traía un ejemplar, aún tibio de la imprenta, de su poemario El motivo es lo de menos, editado por Huebra, tal como reza en su colofón: “en el tiempo de las castañas”.
En la página 47 dice:
Escribir.
Escribir hasta caer rendido,
hasta que el suelo, al fin, se borre
y ya no pueda mirar a ningún sitio
para saber qué camino es menos largo.
Escribir sin sed ni angustia,
sólo porque la forma sea forma,
o el pensamiento palabra
y la palabra,
nada más que eso:
palabra.
Escribir porque he de hacerlo,
porque una boca que habla
y una fe que no se toca
no hace grandes a los hombres
-los manchan de anhelo imberbe-
Escribir porque soy carne,
porque nadie se me acerca
si no soy yo quien lo llamo,
y nadie jamás entiende
si no es el grito el que pide
-como un eco primitivo
o un hacer que media ingrato-.
Escribir sin más motivos,
sin más espacio que este,
con forma, sin cortapisas...
escribir porque la vida
me escribe si no la nombro.
María Alcantarilla, periodista, que publicó en 2007 una plaquette poética titulada Qui scribit, se ha iniciado en el arte audiovisual, en el cuento y trabaja en su primera novela, según los datos que ofrece en los previos de la obra, en cuya página 18 trae este otro poema titulado Etiqueta:
Tu nombre se me antoja extenso y hueco.
Como parido una noche negra,
tan leve o tan obtusa
que nadie atinó a ver que ya llegaste
y, desde entonces,
todos te recuerdan como al cesado de sí.
¡Ah, ya ves...!
Los nombres nunca sirven para nada:
atontan al nacido,
lo reducen;
lo sientan siempre a expensas
de una exclamación como cualquier otra,
sin cualidad ni atributo,
sin tono peculiar por los caudales de afines.
Hermanado, porque sí, al arbitrio de la causa.
Un nombre, nada más.
Una forma de arreglarlo,
¿Por qué no?
un estilo centenario,
formalista.
Una manera, agotada,
de engendrar y poner sellos.
Un castigo, sin igual,
para izar habituales y prescindir
de lo propio.
Manuel Moya anota que estamos ante un libro de versos que nos ‘descubre una escritura nada complaciente, muy ligada a una rebeldía que no se impone sólo en lo moral y, por supuesto, a un evidente compromiso consigo misma. Un libro lúcido, maduro, verdadero, que muerde el corazón y astilla la cabeza, en el que a veces las preguntas insinuadas tienen mucho mayor peso que las respuestas’.
Sí; nació el día brumoso en la aldea de Castañuelo, quiso abrir a media mañana y se sumergió en la niebla densa al reunirnos a celebrar el acto en las tabernas de Leoncio y de José, de escuchar al bardo del lugar al que Vargas pondrá en orden los versos que ahora sólo son parte de su memoria, de recordar las artesanías y, en fin, de todo eso que brota alrededor del vaso y de la tapa. Y, como parte de la secuencia, me apetecía abrir el libro de María Alcantarilla para leerlo en voz baja:
Me dicen que camine,
que comulgue,
que nunca sienta pena
que por qué ando tan triste
que por qué escribo de sombras
que si me siento cansado
que si con tantas ojeras
descanso como es debido
que si escribo porque quiero
o
-sin embargo-,
escribo porque es la moda
que si estando tan delgado
me alimento como el resto
que si, después de los años,
aprendía a tener paciencia.
Que si escucho y no me opongo
que si sostengo, sin ganas,
los fardos de cada día
que si rezo los responsos
que me enseñaron de chico
que si acierto en las acciones
o, al contrario, / me niego como esos otros
que si cumplo con la vida
o me conformo con verla...
Me dicen tantas cosas
que ya no sé si es que dicen
o es que me digo a mí mismo
aunque, pensando tranquilo,
este nunca se cuestiona
Imprecisiones tan necias
o evidencias tan cobardes
nacidas siempre de embustes.
La aldea se pobló de sensaciones, de latidos, aunque, para sentir, como dice María, el motivo sea lo de menos.
Jesús Barrajón y María Rubio editan para Calambur este libro con trabajos sobre la obra de José Corredor-Matheos (Alcázar de San Juan, 1929), obra que para Pedro A. González “es una cuestión de aromas y fragancias. Su concepto de lo poético va más allá de toda definición”. B. Ciplijauskaité no cree “que la poesía castellana contemporánea pueda presentar otra obra tan exigente”. Elena Vega-Sampayo: “La sonrisa, el corazón, la mano y el ojo se ubican en el mismo plano que el árbol, el río o los zapatos y también que el dolor, la tristeza, el amor y el olvido”. Son versos, dice María Rubio, que “nos colocan ante ese momento en el que la búsqueda permanente culmina […] en el instante único, apenas perceptible pero gozoso, del hallazgo feliz”. Pilar Gómez Bedate: “A partir de Carta a Li-Po [su poesía] se singulariza por su identificación con el pensamiento zen y su parentesco con las líricas china y japonesa”. Asunción Castro: “Sus primeros libros […] exploran tonos y motivos […] que vendrían a conformar […] una poética madurada en el ejercicio constante y honesto de la escritura”. Jesús Barrajón trae las palabras del autor sobre su “poesía esencial”: “La escribía ya a los 17 años, pero la abandoné. Que la retomara fue fruto de una evolución personal relacionada con mi interés por el budismo”. Mariola García-Lavernia: “Su temática y su espíritu es lo que nos recuerda el espíritu del Tao”. Mª Elena Rodríguez: “La lluvia, el cielo, las montañas, las plantas… adquieren tal protagonismo que podría decirse, tal cómo lo piensa el autor, que […] son el poema”. José Mª Balcells: “En el Tao se asienta la propuesta corredoriana, a fin de que la necesidad y la voz interiores a las que responde la escritura poética puedan manifestarse por la vía más natural”. Lola Josa: “Aire que dicta sabiduría […] valor de lo espacial nacido del aire y del vuelo”. .Juan Senís “Ineludible conciencia de que la poesía es sólo poesía, nada más“ . Tomás Albaladejo: “El poeta pregunta y se pregunta por lo que ignora y por lo que da por supuesto […] haciendo así que su ignorancia sea sabia”. Josep María Sala: “El olvido de sí mismo y de todo […] posibilita el éxtasis del alma […] esto no supone renuncia alguna a lo sensible”.
Luis García Jambrina: “Uno de los poetas más singulares de su generación; de ahí que no haya tenido acomodo fácil en ella”. Nilo Palenzuela: “Hace coincidir en la breve aparición de la palabra […] la capacidad de asombro que trae consigo”. Para Gómez Porro es “una poesía que pregunta, que examina, que articula su mundo en torno a una batería de interrogantes, cuyo combustible es la incertidumbre”. Carmen Borja: “Desconocemos desde dónde se escribe, quién lo dicta, quién mantiene intacta la conciencia de la muerte. Ese yo que quizá no sea yo”. Antonio Colinas: José Corredor-Matheos “ha sabido ir mas allá con un sentir y un pensar que sólo conceden la edad, la sabiduría, y la síntesis en el tiempo de una obra hecha en lo secreto, en la fidelidad al ser más que al parecer”. Alejandro Duque: “Hasta dentro de la muerte hay una semilla [...] que se resiste a morir”. Miguel Galanes: “Si el poeta no está, a veces, en su escritura es porque se aloja en lo no pronunciado. De aquí nacen la elegancia y la grandeza de sus poemas”. Federico Gallego: Su camino es el “del agua lenta, que crea cauce y abre un curso que se puede extender, soterrar, nunca desaparecer”. Antonio Gamoneda: “Olvida y canta. Mira ante ti como si fuera a amanecer”. Para Giménez-Frontín: “La sociedad civil y cultural catalana no sería la misma sin su obra y sin él”. Javier Lostalé: Hay “una tensión de espera y un nombrar y un ver tan puros, que quien nombra y ve desaparece en tan íntimo acto”. Jorge Riechmann: “Fragilidad del gorrión cuyo salto preserva el mundo”. Y Ángel Rodríguez: “El poema es el sereno rastro de hermosura que queda impreso en la página”.
Al ver la luz el libro en el cumpleaños del poeta, han querido los editores que sea “celebración de su generosidad, de su sentido del humor, del regalo de su sencillez y de su mirada siempre extrañada y cómplice y amistosa, de la hermosa sorpresa de encontrar en la vida real a ese paseante que deambula por sus poemas”.
SI AMANECE MIENTRAS CAMINAS
“Con el tiempo he sabido que volcando mis sentimientos en el espejo de la tierra misma, coincido con un movimiento universal que defiende este planeta de la rapiña del hombre”.
Con estas palabras arranca Juan Drago su obra Si amanece mientras caminas (Poemas de la luz), publicado en Málaga. Concebida como Antología, sus páginas contienen versos de todos sus libros anteriores, desde aquel De la luz en el agua de 1981 hasta Aires de Roma andaluza, de 2005, a los que añade generosamente parte de su poemario inédito Lugar y memoria.
No fue en su actividad Juan Drago poeta de mesa camilla y conciliábulo para repartir prebendas y subvenciones. Si se sigue su trayectoria literaria se le ve destacado del falso bosque poetario surgido a la sombra de Juan Ramón (algunos creen incluso que el Nobel de Moguer les debe algo). Y es en su poesía donde podemos hallar las claves de su limpio saber estar en un campo abundante en maleza; él jamás anduvo atento a lo vano y efímero, sino “a los pasos no iniciados todavía” [hacia un] “lugar que está en mí” [con una] “puerta donde un pájaro duda y anhela”. Proclama sin hacer ruido que, lo mismo que la Poesía, “el agua que tiembla, no es de nadie”, y que
…la luz tendida aquí es como un pájaro
que en la tierra del sur deja su sombra.
Los ojos que la miran son testigos”.
El potencial de Si amanece mientras caminas parece querer justificarlo el poeta en base a un caso acaecido en el campo dunar cuando buscaba el alba. Lo que podía quedar en pura anécdota, Drago ha tuvo el coraje creativo de darle rango de categoría, y de un asunto casual sacó sustancia y lo hizo sonar como metáfora, sabiendo que “sólo ante el tablero hay ocasión de mover ficha en tanto dure la partida”.
El poema que da título al libro lo dedica a Manola Sánchez, voz rota en mitad de un cante una noche cualquiera. Le dice:
Si amanece mientras caminas
da gracias a la luz por los estorninos del alba
y los juncos mojados por los ánsares.
Tus pies conocen cuanto tus ojos miran,
mientras el mar te llega,
cantando, de la noche.
Gracias por las tres ciervas de la alta duna
y los lucios rúbeos de la aurora,
que te ofrece el arco del sol
como la espalda de una criatura.
Entre zarzas, el alto fresno
ha cruzado la noche
y cubierto de rocío abre sus alas.
Las aves cantan como el mar lejano
en la ribera de todos tus sentidos.
La luz ha tendido una gasa húmeda
bordada con la plata de los espejos
echados en el frío de las brozas.
Los espacios amarillos cabalgan
con crines airosas por sesmos oscuros
anunciando fuego blanco por las marismas.
Mas pregunta a la luz qué se oculta
al otro lado de su venda,
qué se guardan las sombras de los linos,
por qué siguen tus pies las sendas
perdidas de los gamos,
y viene y va el silencio por la frontera
como ángel ardiendo sobre la nieve.
Manola cantaría el poema como quien esto escribe lo ha gozado al leerlo, al igual que el hermoso libro hasta la última hoja, hasta el último verso.
LO FANDO, LO NEFANDO. LO SENECTO
Javier Jover, director de Calimas, escribe: ‘Tengo que ver a una persona, en otra ciudad, en otro país, no sé si en otro tiempo. Es el portavoz del más allá, de los pleistocenos del ‘antes’, de los que han de venir. Se llama Arcadio Pardo. Es mi hermano mayor, el hermano mayor de todos nosotros. Puede que todavía no se sepa, que todavía no se conozca ni le hayan leído. Todo se andará: yo me encargaré de ello; no tiene que ser difícil. De momento, puede leerse en los dibujos sobre las paredes de Atapuerca, en las figuras sumerias, en los moldes calcinados de Pompeya, en las canciones contiguas y trashumantes de cada civilización, en los esqueletos que aguardan nuestra llegada a ese lugar final y primigenio, en los pliegos desaparecidos de la biblioteca de Alejandría, en el rumor del espacio, en los dialectos escindidos del silencio ... No se esconde, no se exhibe, no retiene propaganda en sus manos limpias ni en sus bolsillos llenos de fósiles muy muy antiguos. No persigue honores ni mendiga vanidades. Atesora tanta sabiduría que no le cabe en el corazón. No es un secuaz’.
[Poema sin título que abre el libro]
Despojadas las cosas de su género, de su apariencia,
de sus rugosidades, de sus accidentes, la intuición me condujo
a esta verdad entonces: que lo neutro es más profundo.
Concebí en neutro la totalidad:
lo amor, lo espacio, lo nos, lo todo.
Han desde entonces transcurrido océanos de tiempos, he
acumulado múltiple ignorancia, vastedades de dudas,
hacinamientos de interrogaciones, y aunque
me concedo una mengua de brasa de sabiduría,
lo ceniciento abruma la conciencia.
Recupero aquel relámpago de entonces y me asiento de nuevo
en la misma osadía: lo neutro es más profundo;
relieves, floraciones, toda la maravilla diseminada,
los ademanes suntuosos, el trazo de los rostros,
la quietud sin regreso, todo se aviene a su esencialidad,
a su neutralidad.
Sí, lo amor, lo espacio, lo nos, lo todo.
Adjunto ahora esta otra amplitud que se hace conducta,
meditación de los destinos, hoguera de purificaciones y
resumo la actual totalidad en la concentración
de estas palabras supremas:
lo fando, lo nefando, lo senecto.
EFECTO DE LA CONTIGÜIDAD DE LAS COSAS
Ya en su confín varadas,
se someten las cosas a su fenecimiento,
se destruyen sus formas y accidentes,
se hacen mantillo en los jardines,
alguna silueta en la memoria,
algún vestigio de su olor.
Pero, tras una hibernación de límites
variables, recuperan las cosas
su apariencia, los tonos del color,
la calidad del tacto,
la luminosidad del pensamiento,
la salvaje exigencia de volver.
Y vuelven.
Mi intención es componer este espacio con los materiales que aporta el poeta en su obra, o sea, el verdadero protagonista, amasados pacientemente con las voces que
Recuperan sus estancias
entran por corredores y desvanes
van a su lecho. Quiero que lo que escriba
sea como el tiempo que cayó sobre esa duna
y supo la enormidad de la esperanza
el desaliento de esperar la mano
que la recoja, a sabiendas de que a la dureza
de la piedra se opone la fragilidad del aire
la paja quebradiza a la fibra del tronco.
Esto es lo que me apetece tras la relectura del libro Efectos de la contigüidad de las cosas y compartir la idea de que “siempre se es contiguo de algo: del aire, de la lluvia, de algún roce, del frío, de los campos, de los sueños, de los griteríos, de la ceniza que dejan los otoños, de la queja de las piedras sepultadas. Uno es su ‘su’ y su alrededor, carne que se aferra a su momento, asumiendo que cuanto “nos rodea es también contiguo a ese uno, que prodiga
Emanación de su esencia
prolonga, repercute su sustancia en el árbol
en la ventisca, en la tonalidad de poniente
en el fuego del arce que el otoño devora
porque todo se asemeja a un hallazgo milenario
que uno concibe en su manar primero;
vuelve la hoja a ser la hoja
vuelven los nervios a su nervadura.
Arcadio Pardo parece haber escrito de un solo impulso un singular tratado de los renacimientos que suceden a diario sin que apenas percibamos el fenómeno. Algo así a lo que advirtió Lennon cuando dijo que la vida era lo que pasaba mientras hacíamos otras cosas. A Arcadio Pardo lo perfila Carlos Edmundo de Ory como “poeta de la memoria de carbunclo y la palabra grande de belleza, joyero de la poesía de cristal de roca y de sangre de otoño, boca que canta lo ya no, achicharrando de llamaradas el ser y que mira extático el abismo de lo lejano de donde vino a traer su tristeza solar llena de árboles, cuevas, toros y caballos, ríos, viento y cosmos, y que me dejó soñando con la leona asiria”. Una mirada a su bibliografía nos ofrece, entre otros títulos, Plantos de lo abolido y lo naciente, Relación del desorden y del orden y Poemas del centro y de la superficie, Poemas seguidos, Efímera efeméride, Silva de varia realidad, Travesía de los confines, El mundo acaba de Tineghir, o el más reciente: De la lenta eclosión del crisantemo, donde dice:
El crisantemo es flor de postrimero.
Es de especie de tránsito y agónica.
Es a la par de irradiación y de recogimiento en sí
antes poco que lleguen las tinieblas finales.
Acompaña a los muertos fenecidos recién,
y a los que yacen decenares de tiempos en cobijo.
El crisantemo habla a los yacidos,
les dice el transcurso y la hora,
y si quienes vinieron han llorado y gemido,
y si los quienes que no han acudido pierden
o han perdido la imagen de su faz,
de cómo era su voz, y de cómo vestían
y de cómo fundían en memoria
sus enseres, los mares, las vigas de la casa,
las armas que esgrimieron.
Y de cómo creíanse en los siglos pasados
coetáneos de otros muertos de enantes.
Todo fundían y confundían.
De soledad se empapa el crisantemo.
Son su asiento los bordes de las lápidas,
las cuidadas macetas protegidas
por jardineros de la santidad.
Contiguos los libros, me dejan hurgar en su palabra y formar con los caracteres que aquí caben un atril para orear los versos de Arcadio Pardo, convencido de que habrá que…
Rastrear la unidad del mundo en otros signos
en otras residencias donde cada cosa
derive de su emanación…
Estos poemas son “Eslabones que hoy he recogido frescos, como primicias de las huertas a las zonas de nieblas movedizas del recuerdo”.
HOMBRE DE LOS MIL NOMBRES
Uno de los felices heterónimos de Anatoli Flipovic, quizás el más querido por el poeta entre todos los nombres capaces de contribuir ‘a la paz y a la cultura’, es el de Rafael Delgado. Nombres o corazones usados según para qué, como dice la sabia copla alosnera:
Yo tengo tres corazones
a mí no me afligen penas;
uno pa que vaya y venga,
otro pa que lo aprisionen
y otro pa que tú lo tengas.
Usando el de Anatoli, o el de Wolfgang o el de Rafael, o todos al tiempo, el autor consiguió hace años el Premio Saltés de Cuentos con una obra de una originalidad aún no valorada con justeza, puede que por la rala difusión que tuvo. Su título: Tres sólo reflejaba el número de relatos que contenía: Una ronda del torneo de Bari Bari, El muñeco y La última ronda. Se editó con ocasión de una Feria del Libro y, si como digo, le faltó eco, hay que añadir que ofreció la porción necesaria de literatura para que viéramos asomar jopo por el horizonte narrativo a este escritor de, como él dice: «sincronía anacrónica», y, como decimos los demás: de calidad suficiente para que celebremos ahora la salida de su nueva obra: «Diario de un hombre solo».
Para los que queremos al buenón de Rafael reunirnos en la presentación del libro fue una fiesta por él mismo y por su obra, glosada por Uberto Stabile. Y es que no ha habido por aquí otro autor tan empujado a publicar, tan suplicado a sacar lo escrito en un libro que nos retornara a la poesía más allá del ego que tanto la empaña; que planteara en cada poema la partida de ajedrez que desde el primer día de la existencia libran la vida y la muerte. Que la universalizara. Un oráculo que no falla, el de otro grande: Manuel Moya, que me lo dijo un día antes con otras palabras, como el agua que «canta el mismo verso, pero con distinta agua»: «Peaso libro el de Rafalito».
Dice en sus páginas: «Y de nuevo en mí, Espíritu», reconociendo en sus dentros esa voz hecha para «pintar el lienzo de la vida» cuando
…la pasión me mira
donde miran las miradas
y en la mirada a una flor
contemplo el Universo,
… ese Universo que es un lamento sereno y constante, sabiendo que están tendidas desde antiguo las nasas que son invisibles a las quejas:
Nosotros perdimos el paisaje,
las nasas y las redes,
el cielo transparente,
el aire puro,
la dimensión de fondo,
la epopeya de los nativos
con la derrota en la mirada.
No había nada, dijeron
y sin embargo,
el horizonte, las playas,
la luz en el agua era el gran tesoro.
«Diario de un hombre solo» detiene el tiempo, habla al sol, muestra la «esencia, la sangre, los músculos de alambre» de una arboladura humana que ve que «no se aleja el mar», sino que es la mirada la que no lo alcanza. Viento y memoria, latido puro hecho poesía por Rafael Delgado, heterónimo de un tal Anatoli, figura de versos «hasta los pies vestido».
© Manuel Garrido Palacios